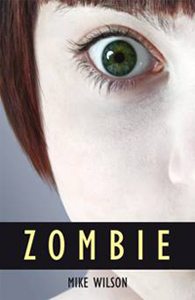Contando poetas de diez en diez
Una vez pasado el momento de la vanguardia, con la disolución del dadaísmo, el futurismo, el ultraísmo, el surrealismo, y los otros muchos impulsos que coincidieron con ellos en el tiempo, no desapareció, en cambio, el envión de los proyectos sectarios y más o menos colectivos: la poesía fue durante el siglo veinte el terreno de los ánimos grupales.
En el caso peruano, por ejemplo, pocos han sido los movimientos grupales en el campo de la narrativa, y ninguno ha logrado cierta relevancia desde hace varias décadas, acaso desde el momento en que empezó a deshacerse el Grupo Narración. Y sin embargo, no han escaseado los grupos poéticos.
Hora Zero, Kloaka, Inmanencia, por ejemplo, cada cual a su manera y dejando huellas de distinta hondura o distinta superficialidad, son todos nombres reconocibles en el devenir de la poesía peruana contemporánea.
La impronta del primero es indudable, incluso fuera del Perú; el segundo se ha autopromovido tan indesmayablemente que ahora resulta casi indecoroso no reconocerle un espacio (a diferencia del grupo Neón, al que ninguna mono-campaña ombliguista hará sonar duradero); el tercero tuvo un impacto visible aunque fuera sólo hacia adentro de su propia generación.
Y cuando los poetas peruanos de décadas recientes no han escrito bajo el cinturón unificador de un grupo o de una camarilla, la varita mágica de la crítica-a-vuelapluma los ha transformado a posteriori, agrupándolos bajo otros ubicuos y groseros signos colectivos: la generación del 80, la generación del 90, la generación del 2000, la generación de la violencia, la generación coche-bomba, la generación del 2003, la generación del 4 de junio de 1998 a las 3 de la tarde, la de las 3:30, etc.
Lo lamentable es que con frecuencia quienes por el motivo que sea quedan afuera de una designación colectiva, parecen quedar inmediatamente afuera de la memoria o de la historia o al menos afuera de las cronologías, y eso disminuye la importancia de sus nombres.
Siempre he tenido la impresión de que una cosa tan mezquina como esa es la que hace que Mario Montalbetti, por mencionar el ejemplo más extremo, no sea reconocido suficientemente como uno de los poetas centrales de la literatura peruana actual: es el exceso de voz propia (si debo ponerlo de alguna manera reductiva), unido a la insularidad con respecto a grupos e incluso a generaciones: el hecho de que su primer libro apareciera en el momento limítrofe entre los setentas y los ochentas, y que el segundo fuera publicado muchos años más tarde.
Más allá de los casos particulares, no deja de ser sorprendente que la poesía se haya vuelto el escenario de lo colectivo y la narrativa el lugar de los esfuerzos personales.
Lo peor, claro, es que no es así, esa descripción no es justa: el aparente gregarismo de la poesía peruana es en verdad un fenómeno inventado por el ruido autocelebratorio de los grupos en combinación con la dejadez y el facilismo de críticos a quienes se les hace más sencillo imaginar grandes líneas y valorar manifiestos y festejos grupales que evaluar obras independientes y salir a la cacería de ornitorrincos.
...